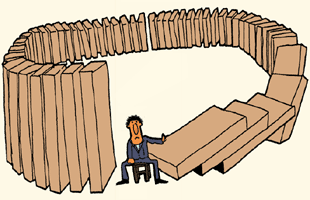NO ES LO COMÚN (POST SOBRE MÚSICA CLÁSICA)
La música clásica se suele asociar con la intelectualidad. Pero hoy voy a contar una historia diferente. En esa primera frase, tanto la palabra “clásica” como “intelectualidad” deberían ir con un par de comillas como catedrales de León y de Milán.
Primero: porque la intelectualidad es aquello que sucede cuando la mente (en el el sentido peyorativo, que diría Rosa Díez) se apropia de algo, y lo convierte en un conjunto de normas -más idealizadas que ideales- profundizadas y estructuradas por sucesivas mentes. Estas mentes acaban por conformar alguna disciplina minuciosa que sospechosamente supera en volumen y complicación al objeto original de estudio, probablemente más sencillo y menos mental que todo el corpus de tochología producido a su costa (...respiremos...).
Dicho más sencillamente, me apuesto todo a que cuando Rimsky-Korsakov compuso el tercer movimiento de Scherezade o Eric Satie la primera Gymnopédie, no tenían en la cabeza estructuras fraseadas formales, ni se obsesionaban con la precisión de las figuras del lenguaje musical y la ortodoxia compositiva. Y menos en el caso de Eric Satie, que estaba como una puta y genial regadera, ni tampoco en el de Korsakov, que aprendió solfeo cuando era ya mayor, puesto que antes había sido marino (esto lo digo para reivindicar las vocaciones tardías). Eso sí, después seguro que vinieron expertos o académicos a escribir sesudos libros o tesis sobre sendos temas, o a obtener cátedras para estar autorizados a enseñar a otros tan egregios conocimientos.
Segundo: porque con la ligereza que nos caracteriza como civilización, hoy en día nos ha dado por llamar "música clásica" a toda aquella música antigua y generalmente polifónica, compuesta desde la antigüedad (otro término tonto) hasta mediados del siglo XX, por ejemplo. O bien llamamos “música clásica” a todo aquello que suena orquestal y no es comprensible para el oído profano, en el colmo de la simplificación involutiva. Siendo estrictos, música clásica debería ser “música del clasicismo”, es decir, del siglo XVIII y quizá principios del XIX. Pero usemos el término incorrecto para entendernos.
Digo que voy a contar una historia diferente, porque la música clásica a mí nadie me la explicó, entró sola, que es la única manera real en la que entra el Arte. El Arte con sangre no entra. Ni con convicción. El arte con minúsculas sí, ese arte entra hasta con dinero. Alguna vez algunos padres pijillos de amigos míos ídem se compraban colecciones de música clásica, ya en su madurez, intentando abarcar la disciplina, como cosa correcta que hacer. Un señor de 53 ya no oye a Jimmy Hendrix (o a Los Panchos en el caso patrio), debería escuchar Mozart y Puccini. Etc. Pero yo sabía que no entendían nada de nada. Y menos de Mozart. Me parece loable el intentar instruirse y formarse a la edad que sea, pero es de lo que hablo: de la NO formación, de la NO instrucción.
En los años 80, cuando yo era lo suficientemente pequeño para no estar enajenado, pero lo suficientemente mayor para tener la conciencia bien transparente, me apropié de una mega caja de cartón en la que había venido una nevera o una lavadora que mis padres acababan de comprar. Tuve la autorización -o algo- para instalarla en la terraza de casa (vivíamos en en el sur de la península, donde el viento de levante enloquece las auras y da dolores de cabeza indescriptibles, de los de sien atornillada). Con unas tijeras abrí dos o tres ventanas en las paredes de cartón, las cuales cubrí desde dentro con un celofán transparente sujeto con celo, dándoles una apariencia tan realista de ventanas verdaderas, que recuerdo el logro como un éxtasis arquitectónico primario. En la parte frontal abrí la trampilla de entrada, que creo que se accionaba con una cuerda de la que se tiraba desde dentro. En el suelo puse una colchonetilla si no recuerdo mal de cuadritos blancos y negros, mas algún que otro almohadón o mantita de la “otra” casa, la de más allá del ventanal de la terraza, puesto que ésta, ahora, era la mía. Por chiquitita que fuera. Mía y solo mía. Mi refugio de cartón y telas. Cuántas veces en mi infancia se interpretó como egoísmo lo que simplemente era un deseo sediento de independencia y auto-protección. Una vez mi abuela me encerró un día entero (bueno, luego supongo que sería media tarde) en mi cuarto con todas mis cosas, porque decía que no las quería compartir con nadie, y tenía que aprender. La generosidad, con sangre... ¿entra?
Recuerdo aquel prototipo de inmueble de cartón pero perfectamente independiente, como fuente de momentos de placer rebosante, por muchos motivos, el mayor de ellos porque “mi casa” tenía su propia instalación de sonido. Esto, con el poder adquisitivo de alguien de once u doce años, se traduce como un radiocassette enano y barato de los de un altavoz, a pilas y/o corriente eléctrica. Previamente a esta historia, había tomado prestado -en España, el paso previo al hurto- unas cassettes de la colección de la sala de oficiales de la Corbeta Nautilus, de la que mi padre era segundo comandante. En uno de esos domingos que mi padre nos llevaba en plan familia cebolleta a visitar el barco atracado en el puerto de San Fernando, me hice con una decena de cassettes, y el hecho que llevaran bien estampadito el sello oficial del barco militar no me impuso lo más mínimo para jamás tener la intención de devolverlas, quizá más bien al contrario. Me hice el longuis, que en España es el segundo paso previo hacia el hurto.
En “mi casa”, recostado sobre mi colchoneta, me ponía yo solito música clásica, durante horas. Y horas y horas. Y días. A los once u doce años escuchaba Tchaikovsky... el cual, por cierto, ya supe que era homosexual antes de saber lo que significaba la palabra homosexual. ¡¿Cómo?! Simplemente había un algo en su música que “cantaba”. No le ponía nombre, pero yo sabía lo que era, antes de saber cómo se llamaba. Tchaikovsky... Chopin... Dvořák... ¿Era yo un niño prodigio? No. Era un niño con escasos recursos y ningún videojuego. Música clásica era lo que había, música clásica era lo que escuchaba. Ah, y zarzuela.
Hoy se considera la zarzuela lo más rancio del patrimonio patrio. Qué daño nos ha hecho la España de la pandereta, la tuna y la retrospectiva, ahora no queremos saber nada de nada de todo eso, prácticamente nos han enseñado que despreciar la bandera es más cool que apreciarla. Pero ni lo uno ni lo otro. Algún día nos daremos cuenta de lo que tenemos, en todos los sentidos, y la zarzuela se pondrá de moda y la reivindicaremos por todos lados, en vez de tenerla asociada a Luis Cobos o a marujas de Chamberí. Lo de siempre. No hay cosa más española que la zarzuela, es el propio espejo de la cultura ibérica: nunca llegaría a la altura sublime de las grandes óperas, ni falta que le hace... Ni ganas.... ¡Ni pretenderlo...! ¡Que la den! Ese desparpajo frente a lo supuestamente soberbio y sublime, libera el género “chico” de toda atadura. Tal liberación es precisamente lo que le permite a la zarzuela llegar a momentos sublimes, paradójicamente. Las cosas son así. Si las cosas no fueran así, John Lennon o Freddie Mercury no serían sublimes. Y lo son. Ahora, claro. En su momento uno era un hippie rojo de mierda que cantaba, y el otro una marica loca de mierda con unos piños descomunales que daba el cante.
Las cosas. Hay una manera de acceder a las cosas por la vía directa, que es la única manera natural y legítima de posesión. Esas cosas son las únicas que nos llevaremos cuando nos vayamos de aquí, al menos como semillas de futuros talentos, expresiones o creaciones. Merece la pena vigilar todas las cosas que llevamos impostadas, adquiridas, pegadas, supuestas, interferidas, enseñadas, interpretadas y creídas, porque lo único que hacen es separarnos de la vida (o sea, del Arte) tal y como es. Muchas de ellas creemos que nos definen como individuos, por eso nos cuesta desapegarnos de ellas (por tanto, simplificando, a lo que estamos apegados es a nosotros mismos... pero me estoy metiendo en arenas de otro post). Y sin embargo, la individualidad tampoco nos la vamos a llevar de aquí. Afortunadamente.
Post scriptum:
Aprovecho este post, valga la rebuznancia, para reivindicar a un compositor que, en este mundo y esta España de falso moderneo y falso clasicismo artísitico (mentiras ambas sendas dos en par), parece que no cabe. Sabremos los nombres y apellidos de futbolistas, y a la hora que se levanta Belén Esteban, pero por lo general no encontraréis el nombre de este compositor en el periódico ni en la TV. OK, en los mundillos en plan conservatorio y tal, sí es muy reconocido, pero más que nada se le conoce por haber creado la sintonía de Anillos de Oro, Fortunata y Jacinta, El Hombre y la Tierra, etc. Y sin embargo es uno de los mejores españoles compositores vivos, con una obra extensa que empiezo ahora a conocer. Hablo de Antón García-Abril.
Recoge el testigo de Falla y Albéniz lo pasa incluso por Gershwin (aquí los académicos seguro que se llevarían las manos a la cabeza), y llega hasta su propio dominio garcía-abriliano, personalísimo, delicado, donde el riesgo no se convierte en una obligación ni la tradicción en un anatema, donde la técnica se hace invisible y el talento se mueve con elegancia suelta.


.png)