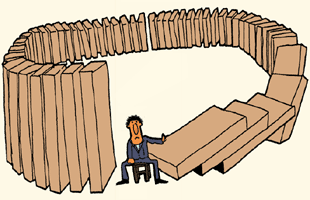LA GRAN VÍA Y LOS FINALES
Es desconcertante cuando mi ego no se puede desmarcar de cualquier operación de marqueting-revival a gran escala, de esas que se montan las instituciones y las administraciones de tiempo en tiempo, para que los ciudadanos crean que viven en un mundo especial. Que si un Sorolla, que si un festival de tal o un bicentenario de cual. Lo que se tercie. Pero es que el centenario de la Gran Vía me toca de cerca, espacial y sanguíneamente.
Mi abuela, que va a cumplir 99 años, está aquí a mi lado, hecha una pasa física y enclaustrada en su butaca verde, pero con la misma lucidez mental leonina -ahora resignada, latente- que tuvo toda su vida. Los mismos arrebatos de carácter de siempre, su cadencia elegante y precisa habitual a la hora de juntar las manos o colocar las cosas de su mesa camilla -aunque ya casi no las vea-; la tentativa de hacer ejercicios con los dedos sobre los muslos, como si pudiera aún tocar el piano, piano que no toca nunca ya, porque lo que oye no está a la altura de sus estándares de dignidad artística. Un espectáculo de estilismo genético ante el cual uno no siente caciquismos ni inquietudes al utilizar la palabra “Señora”, marcando bien consonantes y vocales sin pudor alguno. Ahora es una vieja señora ralentizada, dentro de un cuerpo que va por libre, cuesta abajo. El otro día le dije, “abuela, qué vieja, pero qué vieja estás... Tas MU vieja...”, y emergió rápidamente de su obligatorio semi letargo regalándome una de esas risas-cascabel espontáneas y juveniles típicas suyas. Oír una risa joven brotando de un cuerpo centenario es una lección de metafísica que supera a cualquier libro sagrado sobre la faz de la tierra. La llamé vieja decrépita a la cara, bueno, a la oreja. Semejantes complicidades y prebendas son nuestras y sólo nuestras. Siempre nos hemos sabido dos puntos dispares y hasta opuestos por los que, casi esotéricamente, pasa la misma línea. Pudo más que mil frases, su risa, mezcla de humor negro, humor blanco y viejo humor color perla descascarillada de Grassy, o juego de té de plata desvaída de Aldao. Risita de irónica resignación señorial rayando y rallando lo berlanguiano. Risa ante la irreverencia del nietísimo bufón, risa que hace sencillo lo trascendente: la muerte en el cogote de una ancianísima mujer tranquilizada a la fuerza.
Mi abuela ahora no es “la sombra de lo que fue", venga ya. Es lo que siempre ha sido, pero en otra fase: la terminal, que es tan fascinante y legítima como la inicial, aunque los humanos tengamos la manía de palidecer, huir y lamentarnos frente a los procesos de terminación mientras los de nacimiento/comienzo, misteriosamente nos parecen de lo más natural, y no levantan en nuestro sistema inconformativo protestas ni angustias. (No voy a pedir disculpas cada vez que me invento palabros.)
 Mi abuela ha visto y ha paseado por todas esas fotos color sepia que circulan en cualquier periódico digital que cubre el centenario de la Gran Vía. Nosotros flipamos ante el esqueleto de acero del edificio de Telefónica, ante el carro del trapero retando el escandaloso tráfico de los años 60... Flotamos entre fotoidealizaciones y fotoproyecciones espaciotemporales a la vista de señores con sombrero y viejos toldos de tiendas que no existen ya... pero ella no necesita inventar nostalgias ni ponerse romanticista con los recuerdos ajenos impersonales, que ahora resulta que son de todos. Ella pasaba por ahí, por los soportales de los Almacenes Madrid-París (degradados después a la condición de Sepu, hasta caer hoy en día al nivel de escaparates de H&M, ¿o Zara?, ahora mismo me lío). Agarrada garbosamente del brazo de quien fuera, haría sus comentarios mientras obreros colgados -a lo mejor- de cuerdas levantaban rascacielos o tiraban abajo las viejas casas de tejados a dos aguas. Se demolía así a su vez parte de sus recuerdos de la infancia. Dentro de las fotos sepias que hoy nos fascinan, ella podría ser cualquiera de esas figuritas que se ven menudas y borrosas, pululando por las faldas de las nuevas moles de hormigón de nombres con pretensiones, bajo los torreones, supervivientes o destruidos, de la Gran Vía madrileña. Una calle que fue de todo antes de ser lo que es hoy, cambiando de nombres con las décadas. ¡Antes ni siquiera era una, sino trina...! Definitivamente vivimos en un país que garantiza la permanencia de las cosas, siempre y cuando se puedan cambiar constantemente, por medio de sucesivos desquites. Esto funciona tanto para los nombres de calles como para formas de gobierno, reyes, leyes, y todo lo que alguien considere importante. Si la Virgen María no pudiera tener mil nombres y mantos, España no sería tan católica como se dice que es.
Mi abuela ha visto y ha paseado por todas esas fotos color sepia que circulan en cualquier periódico digital que cubre el centenario de la Gran Vía. Nosotros flipamos ante el esqueleto de acero del edificio de Telefónica, ante el carro del trapero retando el escandaloso tráfico de los años 60... Flotamos entre fotoidealizaciones y fotoproyecciones espaciotemporales a la vista de señores con sombrero y viejos toldos de tiendas que no existen ya... pero ella no necesita inventar nostalgias ni ponerse romanticista con los recuerdos ajenos impersonales, que ahora resulta que son de todos. Ella pasaba por ahí, por los soportales de los Almacenes Madrid-París (degradados después a la condición de Sepu, hasta caer hoy en día al nivel de escaparates de H&M, ¿o Zara?, ahora mismo me lío). Agarrada garbosamente del brazo de quien fuera, haría sus comentarios mientras obreros colgados -a lo mejor- de cuerdas levantaban rascacielos o tiraban abajo las viejas casas de tejados a dos aguas. Se demolía así a su vez parte de sus recuerdos de la infancia. Dentro de las fotos sepias que hoy nos fascinan, ella podría ser cualquiera de esas figuritas que se ven menudas y borrosas, pululando por las faldas de las nuevas moles de hormigón de nombres con pretensiones, bajo los torreones, supervivientes o destruidos, de la Gran Vía madrileña. Una calle que fue de todo antes de ser lo que es hoy, cambiando de nombres con las décadas. ¡Antes ni siquiera era una, sino trina...! Definitivamente vivimos en un país que garantiza la permanencia de las cosas, siempre y cuando se puedan cambiar constantemente, por medio de sucesivos desquites. Esto funciona tanto para los nombres de calles como para formas de gobierno, reyes, leyes, y todo lo que alguien considere importante. Si la Virgen María no pudiera tener mil nombres y mantos, España no sería tan católica como se dice que es.- Abuela, cuando ibais a pasear por la Gran Vía, ¿cómo...
- ¿Qué?
- QUE CUANDO IBAIS DE PASEO POR LA GRAN VÍA, ¿CÓMO ER...
- No, no. A la Gran Vía no se iba de paseo. De ninguna manera. Se iba de compras. A pasear íbamos a Rosales. O a la Castellana.
¡Vale, valeee! La arquitectura del Capitol (edificio Carrión), en su permanencia, está unida a algo tan efímero como la moda que mi abuela vestía en aquella época; sin serlo, son la misma cosa. Art-decó moldeado en las cornisas y en aquel peinado de mi abuela, ondulado con la "permanén". Así se hacen los tiempos históricos, a base de intrahistoria. Los edificios a veces son como los huesos de un cuerpo desvanecido ya. Nosotros vemos y analizamos el Capitol, mi abuela lo fue. Conoció, trató y hasta contrató a Perico Chicote. E inauguró el Pasapoga, que se jactaba de ser el primer local de España con mobiliario "irrompible" de metacrilato, que se rompió cuando el gallito encargado de turno quiso hacer una demostración frente a los egregios invitados al evento, dejando caer sobre una mesa un objeto tan contundente como su ridículo. Hacer el ridículo en 1944 seguro que llamaba mucho más la atención que ahora, que se hace a propósito.
- ¿Qué?
- QUE CUANDO IBAIS DE PASEO POR LA GRAN VÍA, ¿CÓMO ER...
- No, no. A la Gran Vía no se iba de paseo. De ninguna manera. Se iba de compras. A pasear íbamos a Rosales. O a la Castellana.
¡Vale, valeee! La arquitectura del Capitol (edificio Carrión), en su permanencia, está unida a algo tan efímero como la moda que mi abuela vestía en aquella época; sin serlo, son la misma cosa. Art-decó moldeado en las cornisas y en aquel peinado de mi abuela, ondulado con la "permanén". Así se hacen los tiempos históricos, a base de intrahistoria. Los edificios a veces son como los huesos de un cuerpo desvanecido ya. Nosotros vemos y analizamos el Capitol, mi abuela lo fue. Conoció, trató y hasta contrató a Perico Chicote. E inauguró el Pasapoga, que se jactaba de ser el primer local de España con mobiliario "irrompible" de metacrilato, que se rompió cuando el gallito encargado de turno quiso hacer una demostración frente a los egregios invitados al evento, dejando caer sobre una mesa un objeto tan contundente como su ridículo. Hacer el ridículo en 1944 seguro que llamaba mucho más la atención que ahora, que se hace a propósito.
 Pero volvamos a mí. No hace mucho tiempo, toda mi vida persoprofesional discurría en tres sitios de la acera de los pares de Gran Vía, la de los impares estaba reservada más para las compras y para la competencia. Iba de un lado a otro ganando dinero, conociendo, seleccionando, inventando eventos, dominando las esquinas y saludando a derecha e izquierda como en los pueblos, dulce paradoja. Era una dinámica de posesión, de esa placidez del que se sabe en su frenetismo correspondiente, elegido y rentable. Seguridad fashion, una pasajera ficción de dominio entre lo mueble sobre lo inmueble, un estar y un hacer, surfeando los pasos de peatones de mi generación. Un mundeo, un codeo, un cuerpeo. Unas citas en un Nebraska, unas pizzas ahí, unos bailes allá. Finalmente dejé todo eso atrás en un movimiento entre desacertado, necesario e inevitable (a veces las cosas son así), pero se me han quedado raíces en esta avenida neoyorquinizante, aunque muchos no hayamos ido nunca a Nueva York. Realmente a mí me sabe más a Gershwin, al cual, sí he ido, y mucho.
Pero volvamos a mí. No hace mucho tiempo, toda mi vida persoprofesional discurría en tres sitios de la acera de los pares de Gran Vía, la de los impares estaba reservada más para las compras y para la competencia. Iba de un lado a otro ganando dinero, conociendo, seleccionando, inventando eventos, dominando las esquinas y saludando a derecha e izquierda como en los pueblos, dulce paradoja. Era una dinámica de posesión, de esa placidez del que se sabe en su frenetismo correspondiente, elegido y rentable. Seguridad fashion, una pasajera ficción de dominio entre lo mueble sobre lo inmueble, un estar y un hacer, surfeando los pasos de peatones de mi generación. Un mundeo, un codeo, un cuerpeo. Unas citas en un Nebraska, unas pizzas ahí, unos bailes allá. Finalmente dejé todo eso atrás en un movimiento entre desacertado, necesario e inevitable (a veces las cosas son así), pero se me han quedado raíces en esta avenida neoyorquinizante, aunque muchos no hayamos ido nunca a Nueva York. Realmente a mí me sabe más a Gershwin, al cual, sí he ido, y mucho.Más, más atrás aún, a la Gran Vía fue a donde acudí, como tantos otros de múltiples generaciones, buscándome a mí mismo dentro de mi propia eclosión, buscando una vida desde el fondo, una vida real, buscando oxígeno entre los tubos de escape y otros humos. A mediados de los años 90 desgasté muchas suelas de botas en esas aceras, sin poder reponerlas; sí ya sé que queda como de biografía bohemia, pero yo andaba con las suelas de las botas agrietadas por varios sitios. Pasaba por delante de la terraza de Manila de día o penetraba de noche -mediante el mejor pase VIP de la época: un billete verde- en las fauces de Xenon, bajando esas escaleeeras cristalitos y terciopelo, como Jonás en la ballena, para dejarme devorar y sacrificar bien a gusto por un monstruo colectivo de modernidad, de explosión sexual compartida, de libertad disco-láser y de flirteos con lo prohibido que nadie prohibía ya, hasta que se volvieron a poner gilipollas en el ayuntamiento de Madrid. Esos años me otorgaron el Doctorado summa cum laude en Centrología Aplicada, y me saqué el carnet de centronauta. Aprendí cómo se mueve uno por el centro (que no le quepa duda a nadie: por el centro de Madrid hay que saber cómo manejarse, andar y comportarse, es una ciencia).
 Pero más, más atrás todavía, el M-5 (Microbús, línea 5), con su tapicería de terciopelo ocre, me llevaba desde casa hasta Callao, liberado de la mano de mamá, hacia el centro (hace poco todo lo que estuviera a más de 2 kilómetros de Gran Vía, no era el centro). Mi primer viaje en autobús, solo, fue en el 44 hacia Callao. También un día iba yo escuchando la sinfonía 41 de Mozart en el walkman (no se puede ser más pedante), allá como por 1985, y pasé por el Burguer King donde acababa de explotar un artefacto, rutina en la España ochentera. Quince años después, esa sería la entrada de las oficinas donde trabajaría muy a gusto con la mejor gente de la noche de Madrid. Pasa mucho eso. Dándole tiempo al tiempo, al final tienes que ver con cosas que creías que no, y dejas de tener que ver con cosas que creías que sí.
Pero más, más atrás todavía, el M-5 (Microbús, línea 5), con su tapicería de terciopelo ocre, me llevaba desde casa hasta Callao, liberado de la mano de mamá, hacia el centro (hace poco todo lo que estuviera a más de 2 kilómetros de Gran Vía, no era el centro). Mi primer viaje en autobús, solo, fue en el 44 hacia Callao. También un día iba yo escuchando la sinfonía 41 de Mozart en el walkman (no se puede ser más pedante), allá como por 1985, y pasé por el Burguer King donde acababa de explotar un artefacto, rutina en la España ochentera. Quince años después, esa sería la entrada de las oficinas donde trabajaría muy a gusto con la mejor gente de la noche de Madrid. Pasa mucho eso. Dándole tiempo al tiempo, al final tienes que ver con cosas que creías que no, y dejas de tener que ver con cosas que creías que sí.No me voy a extender más. Esquinas como puertas, baldosas sueltas con aguas negruzcas debajo que en días de lluvia salen proyectadas sin margen de error sobre el otro pie, encuentros y desencuentros, compras, ropas, miradas furtivas, dominios, experiencias totales o incompletas. Este entorno me ha visto flaco, gordo, mal o bien vestido; emparejado o suelto; enajenado y centrado; satisfecho y carente; con prisas mil o con pausas también. Todo pasa, la Gran Vía también pasará pero al durar más que unas cuantas generaciones, nos podemos permitir el lujo de creernos que sobre este escenario puede suceder cualquier cosa, durante mucho tiempo, lo mismo que los actores se apegan a sus teatros, hasta que un buen día desaparecen bajo la excavadora del progreso. Y todo vuelve a empezar una y otra vez.

.png)